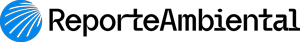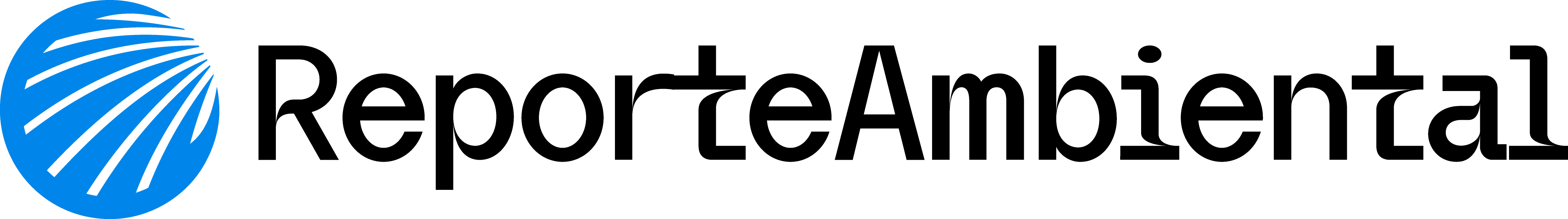Bajo los pies de las tierras españolas se encuentra el tesoro más preciado de un país cuyos recursos hídricos disminuyen cada año. Las macrogranjas porcinas suponen la mayor amenaza para las aguas subterráneas y España comienza ver la posibilidad de obtener biocombustible de los purines.

¿Los purines pueden convertirse en biocombustibles?
En España, cerca del 30% del suministro de agua se encuentra en los acuíferos, pero lamentablemente, cuatro de cada diez están afectados por contaminación o sobreexplotación. Los expertos coinciden en que las macrogranjas de ganado porcino son la principal fuente de contaminación de estos acuíferos.
En el país existen más de 30.000 explotaciones de este tipo, pero también existen profesionales que son líderes en la aplicación de tecnologías avanzadas para reciclar y aprovechar estos residuos. Instituciones como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades de Madrid y Ávila están transformando los purines en biocombustibles, agua potable y fertilizantes.
El grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha logrado demostrar que su proyecto, a diferencia de otros, permite la reutilización completa de los purines, colocándolo a la vanguardia del tratamiento de estos desechos tanto en España como en el resto de Europa.
Ricardo Ipiales es uno de los miembros de este grupo y, con satisfacción, ha mostrado en una nave del campus universitario de Cantoblanco un sistema limpio que aprovecha de manera eficiente los desechos de los cerdos. Este enfoque promueve la economía circular en las granjas y les permite obtener beneficios mientras reducen su impacto negativo en el medio ambiente.
Es importante destacar que España se erige como el principal exportador de ganado porcino en la Unión Europea. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el país cuenta con un total de 32.612 grandes explotaciones porcinas, caracterizadas por albergar más de mil cerdos y menos de 7.200. Sin embargo, surge un desafío significativo en la gestión de los desechos generados por estas explotaciones.
Aunque los purines no presentan un impacto ambiental negativo en cantidades reducidas, su acumulación lleva a que los suelos pierdan su capacidad para filtrar los nitratos y contaminan las aguas subterráneas
¿Cómo se transforman las aguas negras en biocombustibles?
La carbonización hidrotermal es un proceso que transforma la materia orgánica mediante un paso previo a través de un reactor de alta presión, convirtiéndola en un material carbonoso conocido como hydrochar. Este producto final puede ser utilizado como un biocombustible. Además del hydrochar, otro sólido que se obtiene en este proceso es la estruvita, un fertilizante rico en fósforo que también puede ser empleado en la agricultura como nutriente para cultivos.
Los líquidos resultantes de la separación de los componentes del purín son sometidos a un tratamiento para recuperar sus nutrientes y pasan por un proceso de limpieza anaerobia, en el cual las bacterias descomponen la materia orgánica residual. Posteriormente, el material se traslada a una estación de tratamiento que elimina los nitratos y convierte ese líquido en agua regenerada, con una calidad que podría ser adecuada para el consumo humano, aunque en la práctica se destina principalmente al uso en corrales o riego agrícola. Durante esta transformación se produce también biogás, el cual puede ser aprovechado como fuente de energía debido a sus altas concentraciones de metano.
Tras el éxito de sus investigaciones en una escala reducida, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con una empresa biotecnológica, ha desarrollado un proyecto para crear una planta con la capacidad de procesar 500 litros por hora de purines. La tecnología que han desarrollado aún no ha sido patentada, y sus creadores mantienen en secreto los detalles de sus avances.
En muchas de las grandes explotaciones ganaderas, como señala Ipiales, el tratamiento de los purines es insuficiente. Algunos de estos establecimientos optan conscientemente por pagar multas por daños al medio ambiente, las cuales oscilan entre 901 euros y 45.000 euros, según lo establecido por la ley de residuos y suelos contaminados. Sin embargo, la posibilidad de obtener beneficios económicos podría cambiar radicalmente esta situación. Según Ipiales, las explotaciones podrían vender el hydrochar resultante a un precio de alrededor de 300 euros por tonelada, en comparación con los 14 a 40 euros por tonelada que obtienen por la venta del purín sin procesar.
Además, el fertilizante producido alcanza un valor de mercado de 800 euros por tonelada en la escena internacional, aunque su uso en la agricultura aún no está legalizado en la Unión Europea, a diferencia de China e India. Además, la máquina tiene la capacidad de utilizar el biogás resultante para su funcionamiento, y los ganaderos podrían aprovechar tanto el agua como los fertilizantes generados por este proceso.

¿Cuál es el problema de la sequía en España?
La sequía es un fenómeno recurrente en la península ibérica debido a su ubicación geográfica. Ha experimentado este problema a lo largo de miles de años y esto continuará, pero algo está cambiando en este proceso. Debido al cambio climático, es previsible que los periodos secos sean cada vez más intensos y prolongados. A esto se suma el aumento en la demanda y consumo de agua, lo que los coloca ante una verdadera escasez de agua o sequía hidrológica.
El IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) pronostica un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en las próximas décadas para países mediterráneos como España. Según la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global ya ha aumentado 1,1 °C desde la era preindustrial y 0,2 °C en comparación con el período 2011-2015. Si se reduce la lluvia y aumenta la temperatura, lo que incrementa la evaporación del agua, los españoles tendrán menos recursos hídricos disponibles. Además, la crisis climática aumenta el riesgo de grandes incendios forestales (según la ONU, un 50% más para el año 2100), lo que agrava los procesos de desertificación.
Ante este panorama, es esencial implementar una gestión de los recursos hídricos que anticipe y previene las sequías, permitiendo así mitigar sus efectos negativos, tanto en términos ecológicos como socioeconómicos. Los gobiernos deben avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso del agua para garantizar el derecho humano de toda la población al acceso a este recurso, al mismo tiempo que minimizar el impacto ambiental.